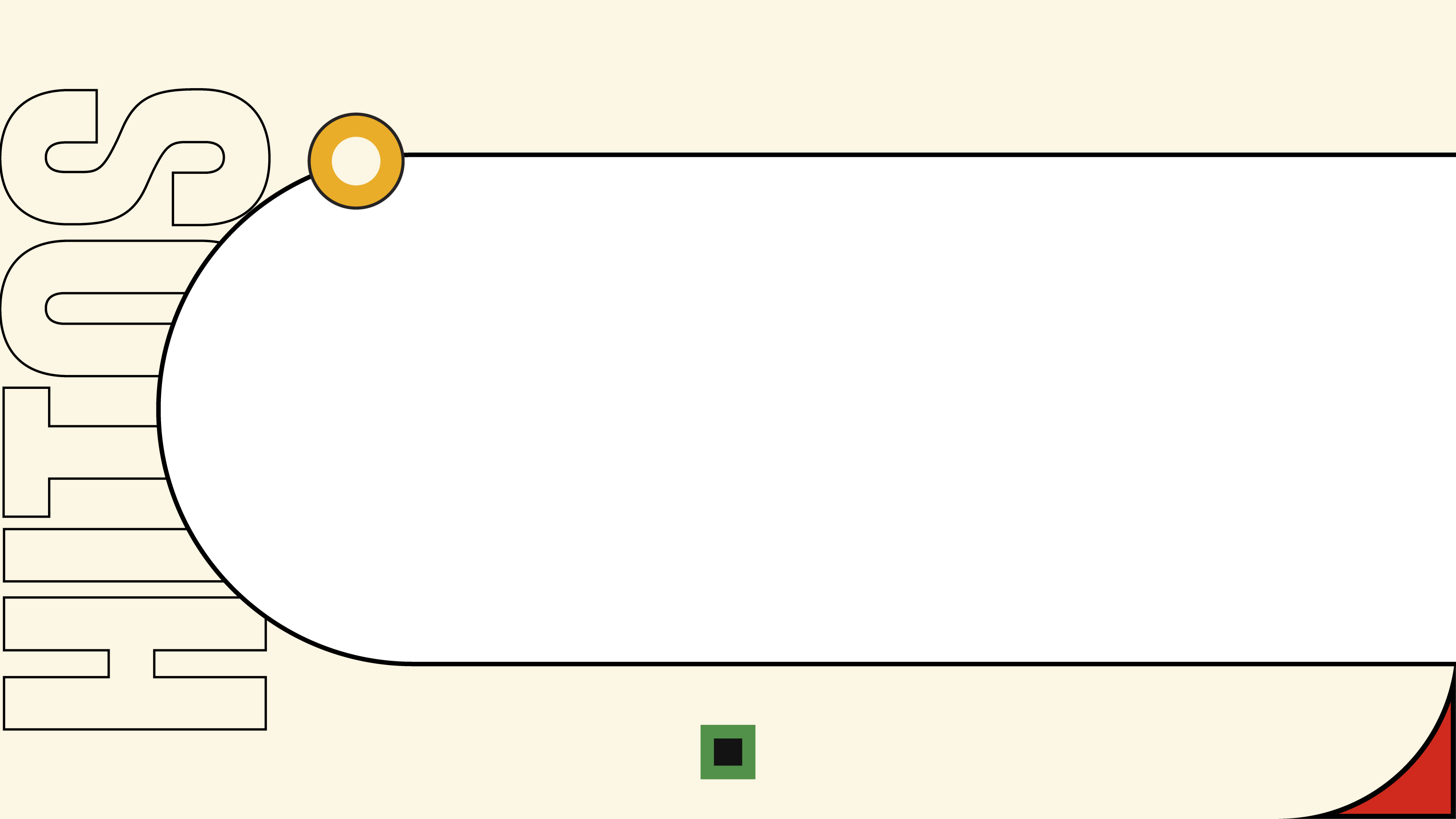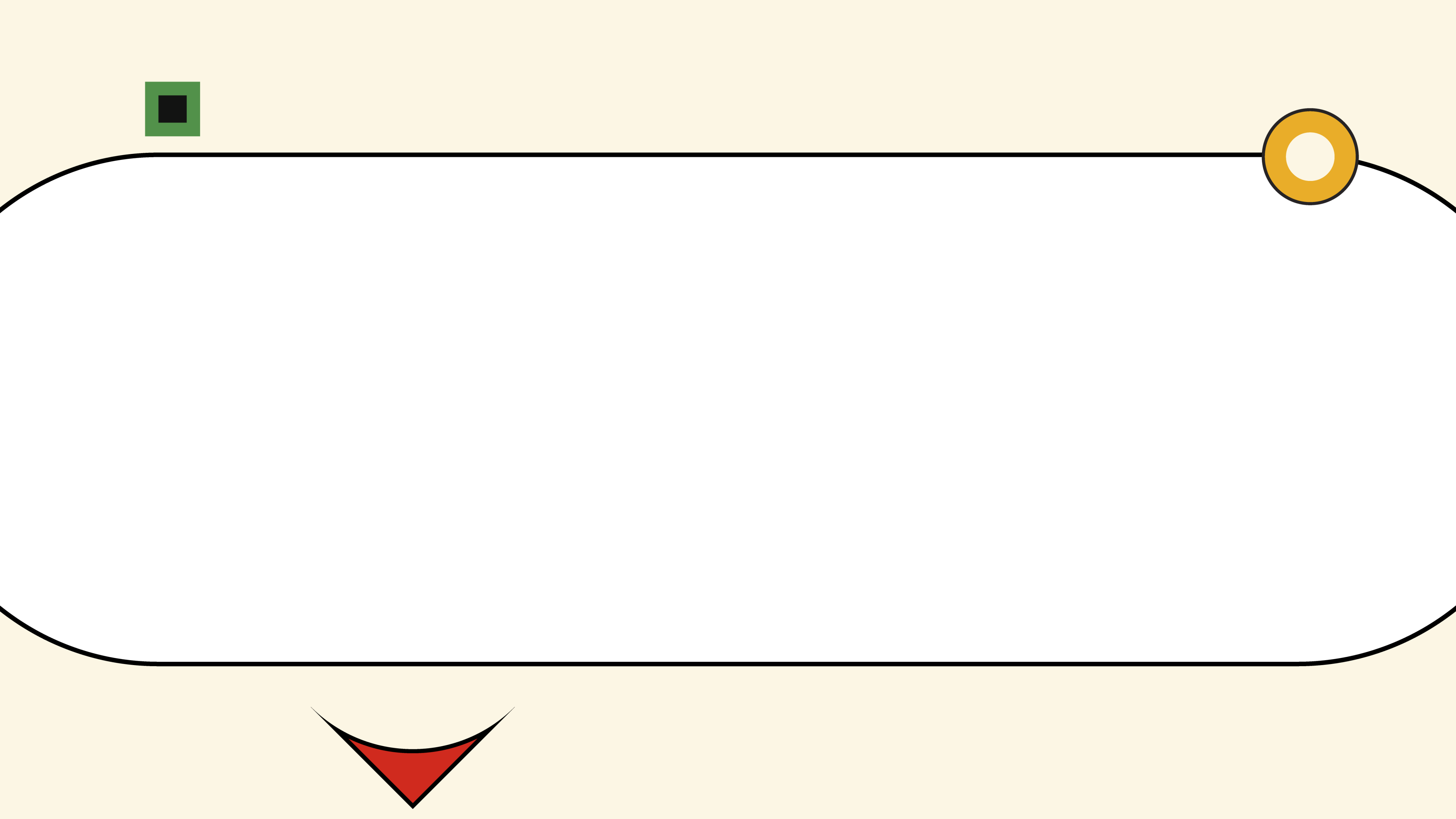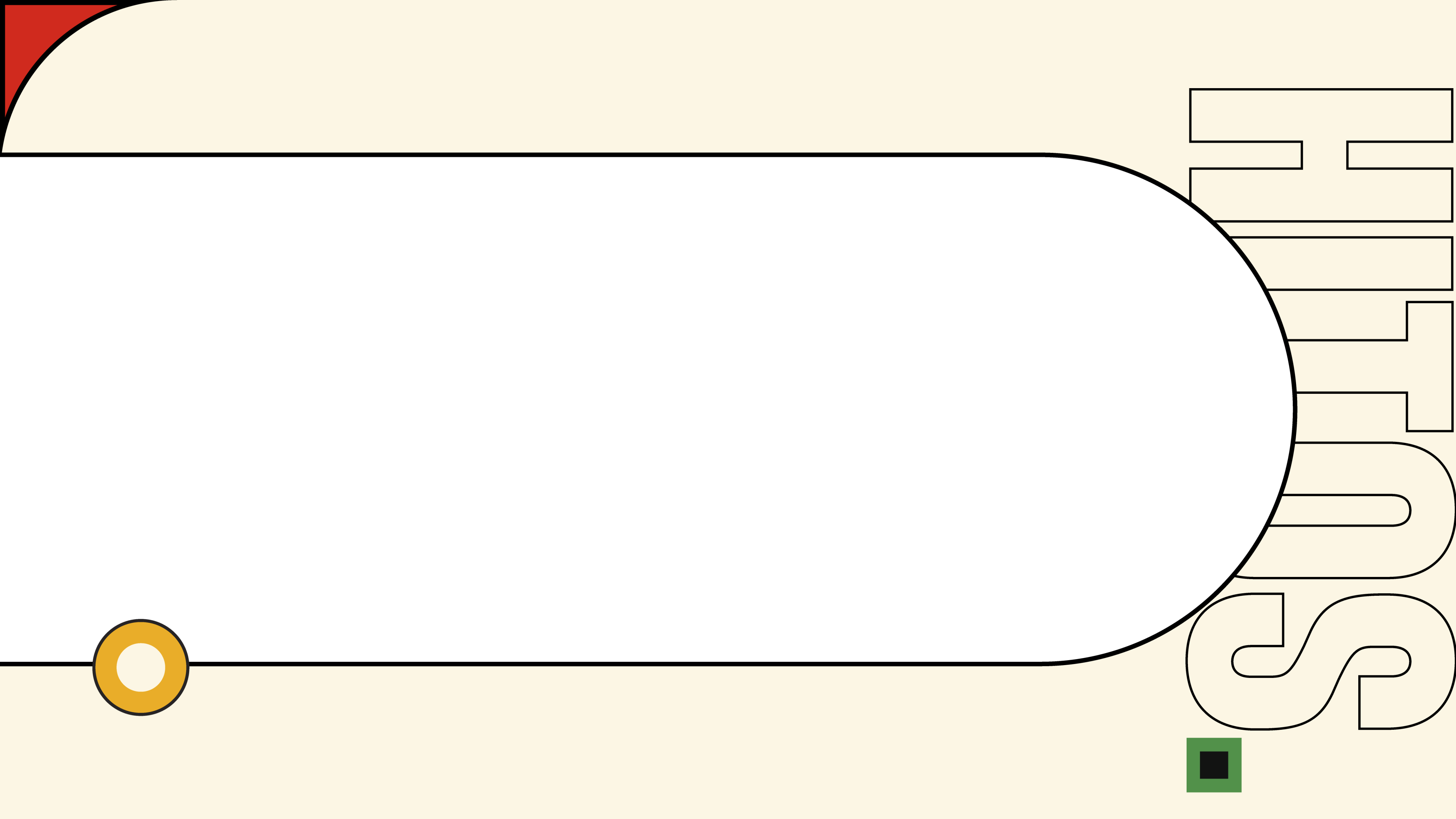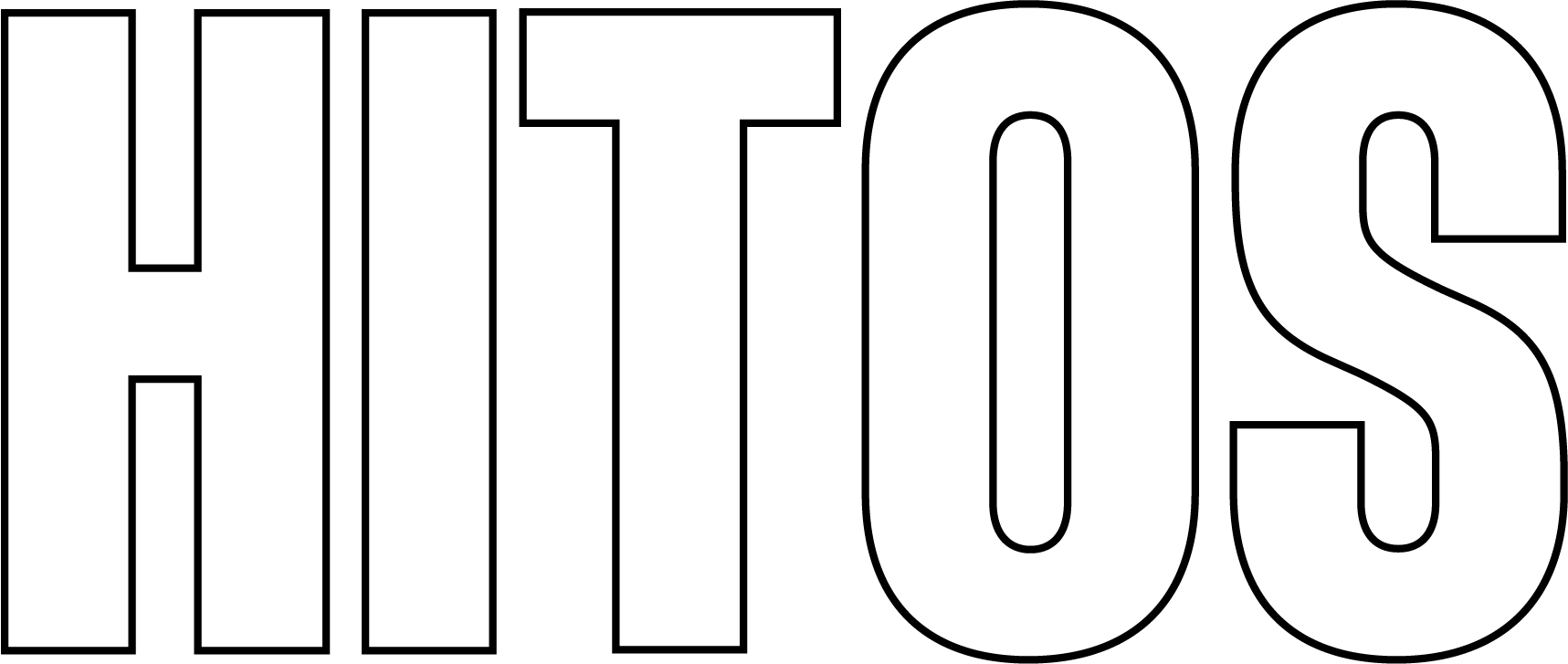Se llama cacay y es el fruto de un árbol que nace en solo cinco países de Suramérica. En Venezuela se produce en Calderas, estado Barinas. Y aunque la nuez siempre fue importante para los habitantes de esta región, con la llegada de la empresa venezolana Cacay Pure a la zona, que utiliza el fruto con fines cosméticos, los productores venden toda su cosecha. Antes, la mayor parte se perdía
Por Kemberly Talero
La sonrisa rápidamente se asoma a la cara de Emilio Bastidas cuando habla de los árboles de cacay. Estas plantas, de las que nace una nuez muy particular, siempre han crecido en la comunidad de este productor agrícola, pero desde hace ocho años representan un nuevo motivo de felicidad. En uno de los momentos más álgidos de la crisis venezolana, un visionario llegó al pueblo de Calderas, en Barinas, con una propuesta que cambió su economía: comprar la cosecha de cacay.
El cacay es el fruto de un árbol que nace en solo cinco países de Suramérica; específicamente se relaciona con la cuenca del río Orinoco y la selva amazónica. En Venezuela, uno de los pocos sitios donde se produce es Calderas, un municipio ubicado en el norte de Barinas y dedicado a la siembra de café. Ahora, con la nuez encontró una nueva oportunidad de generar ingresos.
«Somos bendecidos porque ese árbol se da en esta zona, es rentable y nosotros también consumimos cacay», comenta Bastidas. El productor señaló que para esta comunidad siempre fue importante la nuez, pero desde que llegó Cacay Pure a comprarlo, lo es mucho más.
Fue Alberto White, fundador de Cacay Pure, quien visitó Calderas en 2016. Les habló de las propiedades de la nuez y propuso comprar la cosecha de este fruto para utilizarla en la fabricación de un aceite orgánico usado en cosmetología. De esa forma comenzó una relación con los caldereños que se mantiene ocho años después, ahora con los nuevos directores de la marca: Ivonne Petit y Genaro Millán, quienes desde 2023 le dan continuidad a este proyecto.
Nuestros agricultores son nuestro principal motor, son la base de nuestro negocio. Sin ellos no pudiera existir el aceite de cacay
Genaro Millán, director de Cacay Pure
Un retinol 100 % natural
La misma emoción y orgullo que transmite Emilio Bastidas al hablar del árbol de cacay la comparten los nuevos directores de Cacay Pure cuando conversan sobre su aceite. En Caracas explicaron a El Pitazo que se trata de un producto totalmente natural y artesanal en todos sus procesos, rico en vitamina A, en forma de retinol, muy buscado por las empresas cosméticas debido a sus beneficios para la piel.
Para su cosecha, los productores deben esperar a que el fruto del cacay caiga del árbol, lo ocurre una vez al año, generalmente entre marzo y abril. Cada fruto contiene tres nueces, que los agricultores extraen y pasan a un proceso de secado en las mismas trojas donde secan el café.
En esa estructura la llevan al punto de humedad que se requiere para elaborar el aceite. Esta es la única materia prima que utiliza Cacay Pure. «Es el único insumo, ya que nuestro producto es 100 % natural, no tiene preservantes, no tiene fragancias, no tiene más nada», detalló Millán.
Ya con la nuez en Caracas, donde Cacay Pure tiene su planta de producción, el proceso de fabricación del producto incluye otra fase de secado, el retiro de la cáscara y, finalmente, un prensado en frío mediante el cual se extrae el aceite. Entre seis y siete personas colaboran con este proceso.
Reforestar en Calderas
Cacay Pure desarrolló en Calderas un proyecto llamado My cacay tree, con el que apoyan la reforestación de la zona con árboles de cacay. «Poco a poco, hemos ido concientizando a los agricultores. Es una siembra a mediano o largo plazo, pero es una herencia que le pueden dejar a sus hijos y nietos», contó Genaro Millán.
El agricultor Emilio Bastidas explicó que los árboles de cacay son longevos y sus frutos se comienzan a ver a partir del sexto año. Mientras más viejo, más frutos genera. De ahí la importancia de educar a la comunidad sobre esta planta.
Bastidas también reconoció el esfuerzo de Cacay Pure con su plan de reforestación, y destacó el trabajo que como comunidad también realizan al hablar con las nuevas generaciones sobre la importancia de este árbol, incluyendo en la formación el aspecto financiero. «Hay que enseñarles eso para que los sigan cuidando».
Uno de los cambios que observa este productor tiene que ver con el tratamiento a estos árboles: ahora, al ver que son rentables, los miembros de la comunidad los cuidan, mientras que en el pasado los talaban para hacer leña.
Antes de la llegada de Cacay Pure a Calderas, la mayor parte de la producción de la nuez se desaprovechaba porque los habitantes solo la consumían o comercializaban en muy pequeñas cantidades. «Había años con grandes cosechas, pero se perdía en un alto porcentaje porque no había a quien venderla», afirmó.
Emprender en Venezuela:
un ejercicio de resiliencia
Consolidar un emprendimiento en Venezuela no es tarea fácil. De acuerdo con el estudio Monitor Global de Emprendimiento Venezuela (GEM) 2022- 2023, presentado en abril de este año por la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) y el Instituto de Estudios Superiores de Administración (IESA), unos 4,2 millones de venezolanos se consideran emprendedores, sin embargo, solo 5 % de las iniciativas superaron en 2023 los 3,5 años para convertirse en negocios estables y rentables (unas 210.000 empresas). En paralelo, la tasa de abandono de negocios fue de 12 %.
Dos de los retos que enfrentan los emprendedores en Venezuela es la falta de financiamiento y vencer la burocracia gubernamental para el otorgamiento de licencias, permisos y autorizaciones para operar, según los expertos que participaron en el GEM 2022-2023.
Estos problemas no son ajenos a Cacay Pure, pero uno de los principales desafíos que observa actualmente la empresa tiene que ver con el mercado y su preferencia por productos químicos y marcas tradicionales.
«¿Cómo llegarle a un consumidor que está acostumbrado a ese tipo de marcas y venir con una propuesta diferente? Estamos trabajando en ello porque hay que educar al consumidor», destacó Ivonne Petit.
La directora de esta marca también lamenta que no exista una comunidad emprendedora integrada, con instituciones que respalden esta labor. «Sería genial que existiera algún tipo de red, alianza o comunidad en la que todos los emprendedores, sobre todo los que impactamos social y ambientalmente al país, pudiésemos comunicarnos y ayudarnos».
A pesar de que Venezuela presenta uno de los ecosistemas más débiles para emprender, contando con un ingreso per cápita menor a 20.000 dólares, y siendo superado únicamente por Irán, tiene uno de los ‘mejores espíritus’ para iniciar nuevos emprendimientos
Monitor Global de Emprendimiento 2022-2023
A pesar de todo, Petit ve con entusiasmo el interés de una generación en invertir en distintas áreas, innovar y generar productos de calidad. «Creo que es algo que el país necesita y que nos había dado miedo hacer».
Como marca, los directores de Cacay Pure aseguran que emprender en Venezuela es un reto que están logrando materializar. A mediano plazo esperan seguir creciendo, por lo que planean incorporar nuevos productos en 2025.
Mantener el medioambiente a través de la reforestación y apoyar a los agricultores de Calderas son dos de los objetivos de esta marca, así como mostrar el cacay y sus beneficios al mundo. «Lo que quiero es llevar el nombre del cacay por el mundo entero. Que todo el mundo sepa que no somos una nación solamente petrolera, sino un país que tiene muchísimo más que dar. Que tenemos una nuez increíble, con unas propiedades alucinantes, y es venezolana», dijo Petit.
En Calderas también apuestan al éxito de Cacay Pure, pues se traduce en beneficios para su población. «Somos productores de café y ahora de nuez de cacay», declaró con orgullo el agricultor Emilio Bastidas.
2014 - 2024
Economía venezolana:
10 años de crisis
Protestas, apagones, una pandemia y un contexto político complejo, con diversas etapas, marcaron el rumbo económico de los últimos 10 años en Venezuela, una tormenta perfecta que muchos venezolanos han sabido surfear, como el protagonista del tercer episodio de nuestra edición aniversaria. Los que siguen son algunos de los hitos que marcan la debacle económica que ha sufrido el país desde 2014
2014 | Caída estrepitosa: primeras señales
De acuerdo con cifras del Banco Central de Venezuela (BCV), entre 2013 y 2018 el Producto Interno Bruto (PIB) se contrajo 52,3 %. La firma Ecoanalítica estima que la caída de la economía del país, es decir, la reducción de producción y consumo, fue de 70 % entre 2014 y 2023, cifra que el director de esta consultora, Asdrúbal Oliveros, considera «sin precedentes» en la región y globalmente, tomando en cuenta que se trata de un país que no había estado en guerra. Para 2014, el parque industrial de Venezuela ya había perdido 4.000 empresas de las casi 13.000 que existían a la llegada del chavismo. La Confederación Venezolana de Industriales (Conindustria) reportó que en el primer trimestre de 2014 las industrias trabajaron con 48,8 % de la capacidad instalada, y el gobierno de Maduro reconoció este año que 20 % de las industrias estaban paralizadas.
2015 | Desabastecimiento general: ¡hagamos cola!
El control de precios fue implementado desde el gobierno de Hugo Chávez, pero las decisiones de la administración de Nicolás Maduro, tomadas a partir de 2014, agravaron para 2015 la escasez de alimentos básicos y medicinas en el país. En este año y los siguientes se registraron largas colas frente a supermercados, abastos y farmacias. Según una encuesta de Datanálisis de 2015, un 89 % de los venezolanos «siempre» o «casi siempre» conseguía colas para comprar sus alimentos.
Surgieron los bachaqueros, que, según la misma encuesta, vendían con sobreprecio de hasta 60 %. Un litro de aceite de maíz, reseña BBC Mundo, tenía un precio justo de 28 bolívares y en el mercado negro se conseguía entre 200 y 250 bolívares. Cobrar por cuidar un puesto dentro de la cola fue otro «nuevo trabajo» en el país desabastecido.
2016 | 10 millones
en pobreza extrema
En solo dos años, entre 2015 y 2016, 10 millones de personas pasaron a ocupar un peldaño por debajo del umbral de pobreza. Los resultados de la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (Encovi) de 2016 aplicada a 6.714 hogares determinaron que: 81,8 % de estos estaban en condición de pobreza (5.492 hogares en situación de pobreza y pobreza extrema ). Para este año, el proceso acelerado de inflación, que ya venía registrándose en el país desde 2012, desaparecieron los tímidos logros de los primeros programas de desarrollo social del Gobierno chavista como Barrio Adentro o Misión Vivienda.
2017 | Llegó la hiperinflación
El alza de los precios superó por primera vez el umbral de 50 % a finales de noviembre de 2017, según el Observatorio Venezolano de Finanzas (OVF). Ese mes, el gobierno de Maduro aumentó por cuarta vez en el año el salario mínimo, y quedó en 177.507 bolívares más 279.000 bolívares de bono de alimentación, para un ingreso mensual integral de 456.507 bolívares; sin embargo, un kilo de queso o un cartón de huevos tenían un costo de unos 45.000 bolívares. Para adquirir la canasta básica se necesitaban 3,8 millones de bolívares, y la diferencia con el mes anterior fue de poco más de 1 millón, según cifras del Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros (Cendas-FVM).
2017 | Sanciones económicas
Las sanciones a funcionarios venezolanos surgieron a partir de 2014 como respuesta a los actos de represión de los cuerpos de seguridad venezolanos en contra de la ciudadanía tras las protestas de ese año. Desde 2017 se agregaron medidas financieras, que incluyeron prohibición de transacciones con la industria petrolera, la minera, la banca nacional y con el petro, criptomoneda anunciada por el gobierno de Maduro para evitar las sanciones. Este año Venezuela entra en default, pues incumplió con el pago de dos bonos soberanos con vencimiento en 2019 y 2024, por un monto de 200 millones de dólares.
2018 | Encaje legal en 100 %: se acabó el crédito
El alto porcentaje de encaje legal es otro de los elementos que limita la expansión económica en el país. Este indicador es el porcentaje de los depósitos que los bancos deben mantener en el Banco Central con el fin de garantizar que contarán con los fondos necesarios para satisfacer las necesidades de sus depositantes ante una caída en la liquidez. Un encaje tan alto también limita la circulación de dinero en el país: mientras más alto sea el encaje legal, menos capacidad tiene la banca de ofrecer créditos a sus clientes. En 2018, en Venezuela el encaje se ubicó en 100 %, (actualmente es de 73 %, un número todavía bastante alto y que los distintos gremios piden disminuir para impulsar el crédito).
2019 | Se apagaron las luces del país
El 7 de marzo de 2019 un apagón mantuvo a oscuras a casi todo el país durante unos cinco días. No era un problema nuevo, pues la crisis del sector eléctrico comenzó en 2009, con una sequía que afectó la Central Hidroeléctrica Simón Bolívar, ubicada en la represa del Guri, en el estado Bolívar, y provocó un racionamiento eléctrico en el interior del país. La crisis eléctrica afectó directamente la actividad económica, pues debía paralizarse con cada apagón. La situación continuó y en 2020 se registraron 157.719 fallas eléctricas, que afectaron principalmente a Zulia, Mérida y Táchira, según datos del Comité de Afectados por Apagones (CAA).
2019 | El dólar desplaza al bolívar
El apagón nacional de marzo de 2019 limitó las ya complicadas transacciones en Venezuela y apuró la incorporación del dólar (u otras divisas, como el peso en las zonas fronterizas con Colombia o el oro en el sur del país), que a partir de ese momento comenzó a utilizarse con más fuerza en las transacciones comerciales. Tras la dolarización de facto, Maduro autorizó en 2020 la apertura de cuentas bancarias en divisas, y las entidades financieras comenzaron a ofrecer alternativas para facilitar las compras con tarjetas de cuentas en divisas.
2020 | Producción petrolera alcanza mínimo histórico
La producción petrolera venezolana fue de 392.000 barriles diarios en junio de 2020, que comparada con enero de 2014, representó una caída de 85,4 %. Tan solo 2 años antes (2018) había sido de 1 millón 400.000 barriles diarios.
2020 | Nuevo esquema de distribución de gasolina: precio en dólares
En 2020, las colas en el país para abastecerse de combustible eran de hasta dos días. En algunas regiones se superaba este plazo y además se limitaba la cantidad por usuario. La falta de gasolina limitó las operaciones de los distintos sectores productivos y el transporte en las regiones; posteriormente, la escasez comenzó a afectar también a Caracas. La respuesta del Gobierno: un nuevo esquema de distribución, con precios en bolívares en estaciones subsidiadas, y en divisas (0.5 dólares por litro) en estaciones dolarizadas.
La falta de mantenimiento y desinversión en las refinerías del país originó en 2014 la crisis del combustible. Para esa fecha ya se habían intentado algunas medidas restrictivas del consumo, como el llamado chip: la gente fue obligada a realizar largas colas para instalar una calcomanía con código, requisito para poner gasolina. En octubre de 2017, el Centro de Refinación de Paraguaná redujo su producción al 34 % de su capacidad. La situación se agravó y el Gobierno se vio obligado a importar gasolina en 2019.
2021 | Tercera reconversión monetaria: el bolívar pierde 11 ceros
En 2021 el gobierno de Nicolás Maduro implementó la tercera reconversión monetaria del chavismo. Con esta medida suman 11 los ceros eliminados al bolívar en solo 3 años (la segunda reconversión fue en 2018). La reconversión monetaria es una medida que ha aplicado el chavismo en tres oportunidades, sin éxito, como consecuencia del rápido avance de la inflación. La primera fue en 2008, cuando le eliminaron 3 ceros a la moneda nacional. Nuevos conos monetarios también acompañaron estas decisiones: Venezuela pasó del bolívar, como moneda oficial, al bolívar fuerte; luego, al soberano y, más recientemente, al digital. Se buscaba fortalecer una moneda debilitada y sin valor alguno para las transacciones con tan solo cambiar su nombre.
2022 | Último aumento de salario mínimo
El 15 de marzo de 2022 el gobierno de Nicolás Maduro anunció el último aumento de salario, desde entonces se ubica en 130 bolívares, un montón que en su momento representaba 30 dólares. El precio de la canasta alimentaria básica en Venezuela se situó en mayo de este año en 477,52 dólares, por lo que el salario mínimo mensual sólo cubría el 5 % de los productos de primera necesidad, de acuerdo con el Cendas-FVM.
2023 | Bonificación del salario
En mayo de 2023, en lugar de decretar un aumento de salario mínimo como era costumbre por el Día del Trabajador, el gobierno de Maduro implementó lo que llama salario integral indexado, que contempla el aumento del ticket de alimentación a 40 dólares y de una bonificación a través del sistema Patria llamada Bono de Guerra que se ubica en 30 dólares, para un total de 70 dólares que no tienen incidencia salarial, es decir, no se cuentan en el pago de aguinaldos y prestaciones sociales. En contraste, la canasta alimentaria familiar de mayo de ese año fue de 523,29 dólares, según el Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros (Cendas-FVM), lo que significa que el salario integral solo cubre el 13,3 %.
2024 | Seguimos en crisis
El 28 de noviembre de 2024 el salario mínimo cumplió 988 días sin incremento, las pensiones devaluadas y el poder adquisitivo de los venezolanos cada día más deteriorado. En octubre de este año la canasta alimentaria calculada por el Cendas-FVM fue de 539,79 dólares, por lo que los venezolanos necesitaron 183 salarios mínimos para adquirirla. El incremento del precio dólar tras la elección presidencial del 28 de julio profundizó aún más la caída del poder adquisitivo, pues tras 9 meses de relativamente estabilidad, debido a las intervenciones cambiarias implementadas por el BCV, la diferencia entre el dólar oficial y el paralelo aumentó considerablemente desde el mes de septiembre y alcanzó un pico de hasta 20 %.
Según la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), la producción fue de 841.000 barriles diarios en enero de 2024, lo que quiere decir que la caída de los últimos 10 años fue de 70,9 %. En el segundo semestre del año, la producción superó levemente los 900.000 barriles diarios, mientras que la promesa de los últimos años es superar nuevamente una producción de 1 millón de barriles diarios.
En el sector industrial la crisis se mantiene. En el tercer trimestre de este año, las industrias venezolanas trabajaron con un 43,8 % de su capacidad instalada, según el reporte de Conindustria.
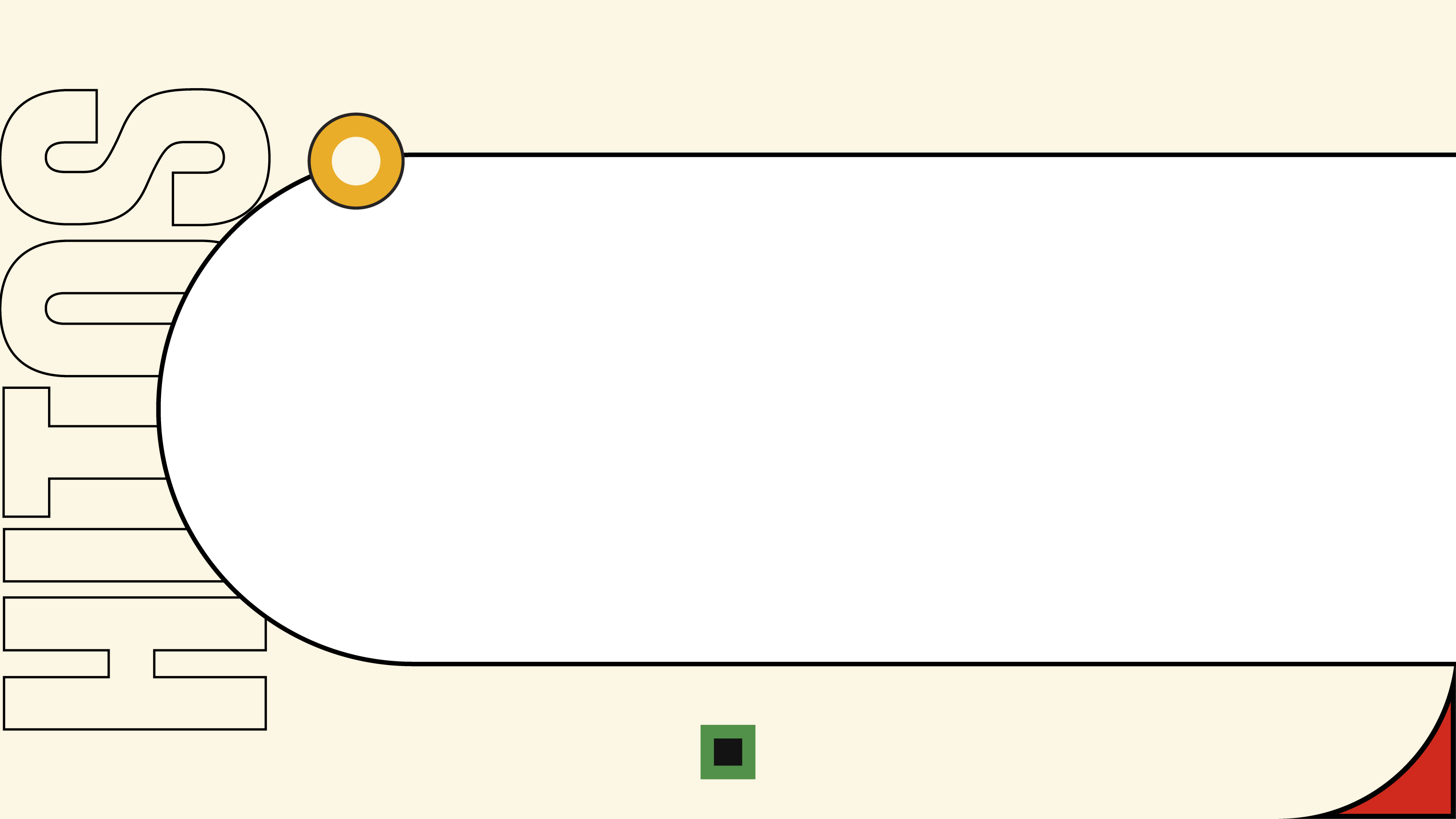
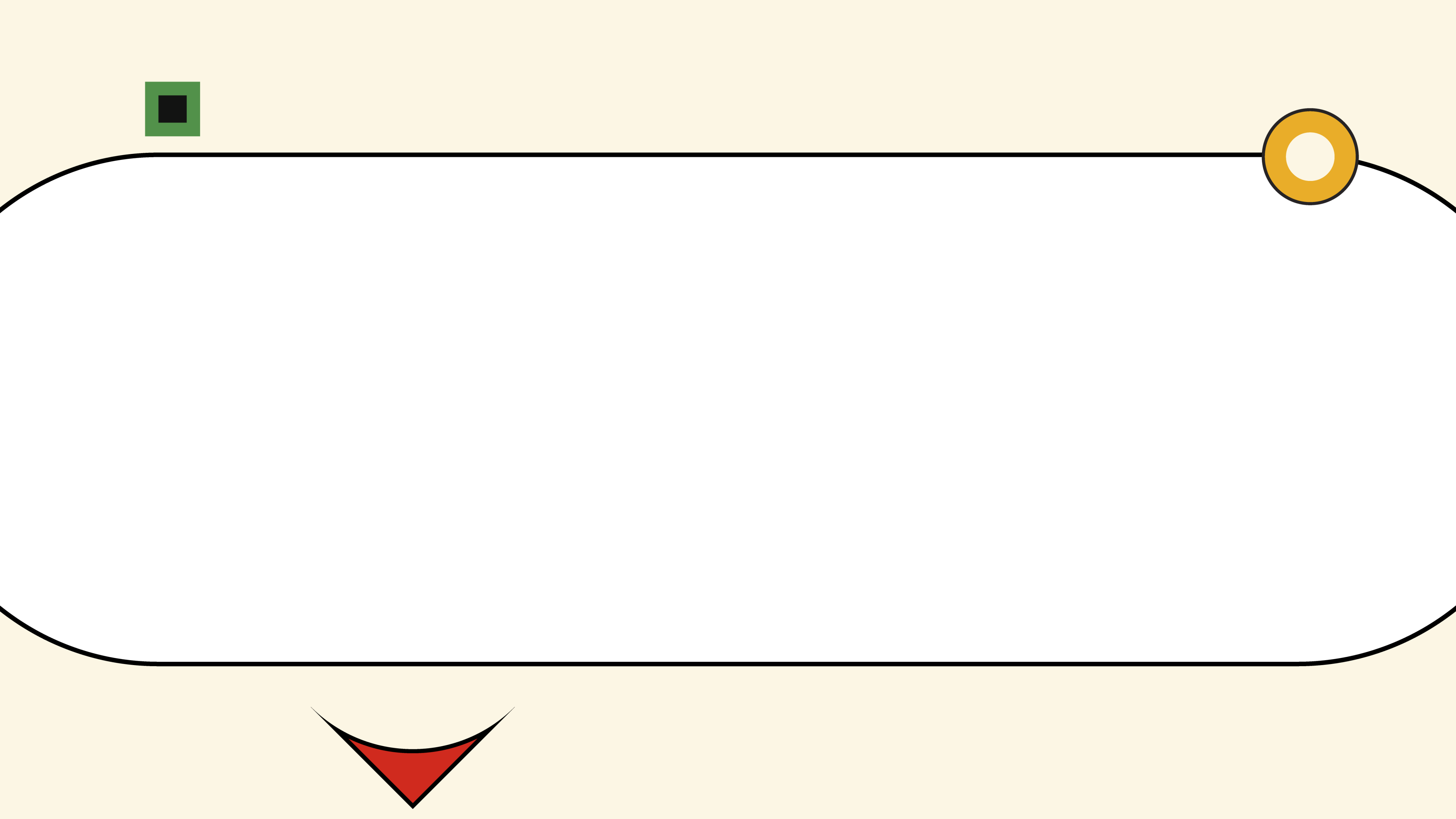
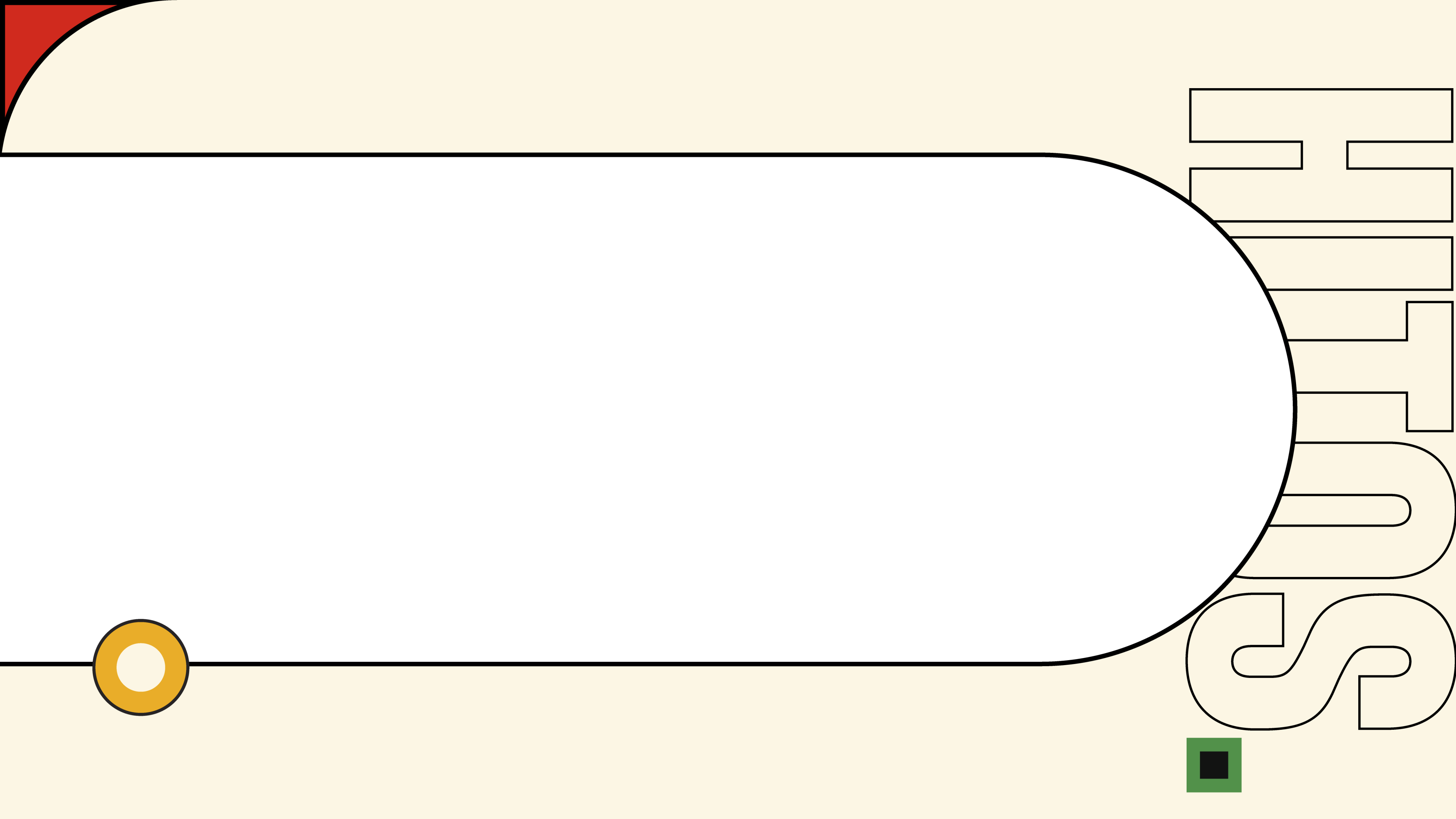
2014 - 2024
Economía venezolana:
10 años de crisis
Protestas, apagones, una pandemia y un contexto político complejo, con diversas etapas, marcaron el rumbo económico de los últimos 10 años en Venezuela, una tormenta perfecta que muchos venezolanos han sabido surfear, como el protagonista del tercer episodio de nuestra edición aniversaria. Los que siguen son algunos de los hitos que marcan la debacle económica que ha sufrido el país desde 2014
2014 | Caída estrepitosa: primeras señales
De acuerdo con cifras del Banco Central de Venezuela (BCV), entre 2013 y 2018 el Producto Interno Bruto (PIB) se contrajo 52,3 %. La firma Ecoanalítica estima que la caída de la economía del país, es decir, la reducción de producción y consumo, fue de 70 % entre 2014 y 2023, cifra que el director de esta consultora, Asdrúbal Oliveros, considera «sin precedentes» en la región y globalmente, tomando en cuenta que se trata de un país que no había estado en guerra. Para 2014, el parque industrial de Venezuela ya había perdido 4.000 empresas de las casi 13.000 que existían a la llegada del chavismo. La Confederación Venezolana de Industriales (Conindustria) reportó que en el primer trimestre de 2014 las industrias trabajaron con 48,8 % de la capacidad instalada, y el gobierno de Maduro reconoció este año que 20 % de las industrias estaban paralizadas.
2015 | Desabastecimiento general: ¡hagamos cola!
El control de precios fue implementado desde el gobierno de Hugo Chávez, pero las decisiones de la administración de Nicolás Maduro, tomadas a partir de 2014, agravaron para 2015 la escasez de alimentos básicos y medicinas en el país. En este año y los siguientes se registraron largas colas frente a supermercados, abastos y farmacias. Según una encuesta de Datanálisis de 2015, un 89 % de los venezolanos «siempre» o «casi siempre» conseguía colas para comprar sus alimentos.
Surgieron los bachaqueros, que, según la misma encuesta, vendían con sobreprecio de hasta 60 %. Un litro de aceite de maíz, reseña BBC Mundo, tenía un precio justo de 28 bolívares y en el mercado negro se conseguía entre 200 y 250 bolívares. Cobrar por cuidar un puesto dentro de la cola fue otro «nuevo trabajo» en el país desabastecido.
2016 | 10 millones
en pobreza extrema
En solo dos años, entre 2015 y 2016, 10 millones de personas pasaron a ocupar un peldaño por debajo del umbral de pobreza. Los resultados de la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (Encovi) de 2016 aplicada a 6.714 hogares determinaron que: 81,8 % de estos estaban en condición de pobreza (5.492 hogares en situación de pobreza y pobreza extrema ). Para este año, el proceso acelerado de inflación, que ya venía registrándose en el país desde 2012, desaparecieron los tímidos logros de los primeros programas de desarrollo social del Gobierno chavista como Barrio Adentro o Misión Vivienda.
2017 | Llegó la hiperinflación
El alza de los precios superó por primera vez el umbral de 50 % a finales de noviembre de 2017, según el Observatorio Venezolano de Finanzas (OVF). Ese mes, el gobierno de Maduro aumentó por cuarta vez en el año el salario mínimo, y quedó en 177.507 bolívares más 279.000 bolívares de bono de alimentación, para un ingreso mensual integral de 456.507 bolívares; sin embargo, un kilo de queso o un cartón de huevos tenían un costo de unos 45.000 bolívares. Para adquirir la canasta básica se necesitaban 3,8 millones de bolívares, y la diferencia con el mes anterior fue de poco más de 1 millón, según cifras del Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros (Cendas-FVM).
2017 | Sanciones económicas
Las sanciones a funcionarios venezolanos surgieron a partir de 2014 como respuesta a los actos de represión de los cuerpos de seguridad venezolanos en contra de la ciudadanía tras las protestas de ese año. Desde 2017 se agregaron medidas financieras, que incluyeron prohibición de transacciones con la industria petrolera, la minera, la banca nacional y con el petro, criptomoneda anunciada por el gobierno de Maduro para evitar las sanciones. Este año Venezuela entra en default, pues incumplió con el pago de dos bonos soberanos con vencimiento en 2019 y 2024, por un monto de 200 millones de dólares.
2018 | Encaje legal en 100 %: se acabó el crédito
El alto porcentaje de encaje legal es otro de los elementos que limita la expansión económica en el país. Este indicador es el porcentaje de los depósitos que los bancos deben mantener en el Banco Central con el fin de garantizar que contarán con los fondos necesarios para satisfacer las necesidades de sus depositantes ante una caída en la liquidez. Un encaje tan alto también limita la circulación de dinero en el país: mientras más alto sea el encaje legal, menos capacidad tiene la banca de ofrecer créditos a sus clientes. En 2018, en Venezuela el encaje se ubicó en 100 %, (actualmente es de 73 %, un número todavía bastante alto y que los distintos gremios piden disminuir para impulsar el crédito).
2019 | Se apagaron
las luces del país
El 7 de marzo de 2019 un apagón mantuvo a oscuras a casi todo el país durante unos cinco días. No era un problema nuevo, pues la crisis del sector eléctrico comenzó en 2009, con una sequía que afectó la Central Hidroeléctrica Simón Bolívar, ubicada en la represa del Guri, en el estado Bolívar, y provocó un racionamiento eléctrico en el interior del país. La crisis eléctrica afectó directamente la actividad económica, pues debía paralizarse con cada apagón. La situación continuó y en 2020 se registraron 157.719 fallas eléctricas, que afectaron principalmente a Zulia, Mérida y Táchira, según datos del Comité de Afectados por Apagones (CAA).
2019 | El dólar
desplaza al bolívar
El apagón nacional de marzo de 2019 limitó las ya complicadas transacciones en Venezuela y apuró la incorporación del dólar (u otras divisas, como el peso en las zonas fronterizas con Colombia o el oro en el sur del país), que a partir de ese momento comenzó a utilizarse con más fuerza en las transacciones comerciales. Tras la dolarización de facto, Maduro autorizó en 2020 la apertura de cuentas bancarias en divisas, y las entidades financieras comenzaron a ofrecer alternativas para facilitar las compras con tarjetas de cuentas en divisas.
2020 | Producción petrolera alcanza mínimo histórico
La producción petrolera venezolana fue de 392.000 barriles diarios en junio de 2020, que comparada con enero de 2014, representó una caída de 85,4 %. Tan solo 2 años antes (2018) había sido de 1 millón 400.000 barriles diarios.
2020 | Nuevo esquema
de distribución de gasolina:
precio en dólares
En 2020, las colas en el país para abastecerse de combustible eran de hasta dos días. En algunas regiones se superaba este plazo y además se limitaba la cantidad por usuario. La falta de gasolina limitó las operaciones de los distintos sectores productivos y el transporte en las regiones; posteriormente, la escasez comenzó a afectar también a Caracas. La respuesta del Gobierno: un nuevo esquema de distribución, con precios en bolívares en estaciones subsidiadas, y en divisas (0.5 dólares por litro) en estaciones dolarizadas.
La falta de mantenimiento y desinversión en las refinerías del país originó en 2014 la crisis del combustible. Para esa fecha ya se habían intentado algunas medidas restrictivas del consumo, como el llamado chip: la gente fue obligada a realizar largas colas para instalar una calcomanía con código, requisito para poner gasolina. En octubre de 2017, el Centro de Refinación de Paraguaná redujo su producción al 34 % de su capacidad. La situación se agravó y el Gobierno se vio obligado a importar gasolina en 2019.
2021 | Tercera reconversión
monetaria: el bolívar
pierde 11 ceros
En 2021 el gobierno de Nicolás Maduro implementó la tercera reconversión monetaria del chavismo. Con esta medida suman 11 los ceros eliminados al bolívar en solo 3 años (la segunda reconversión fue en 2018). La reconversión monetaria es una medida que ha aplicado el chavismo en tres oportunidades, sin éxito, como consecuencia del rápido avance de la inflación. La primera fue en 2008, cuando le eliminaron 3 ceros a la moneda nacional. Nuevos conos monetarios también acompañaron estas decisiones: Venezuela pasó del bolívar, como moneda oficial, al bolívar fuerte; luego, al soberano y, más recientemente, al digital. Se buscaba fortalecer una moneda debilitada y sin valor alguno para las transacciones con tan solo cambiar su nombre.
2022 | Último aumento
de salario mínimo
El 15 de marzo de 2022 el gobierno de Nicolás Maduro anunció el último aumento de salario, desde entonces se ubica en 130 bolívares, un montón que en su momento representaba 30 dólares. El precio de la canasta alimentaria básica en Venezuela se situó en mayo de este año en 477,52 dólares, por lo que el salario mínimo mensual sólo cubría el 5 % de los productos de primera necesidad, de acuerdo con el Cendas-FVM.
2023 | Bonificación del salario
En mayo de 2023, en lugar de decretar un aumento de salario mínimo como era costumbre por el Día del Trabajador, el gobierno de Maduro implementó lo que llama salario integral indexado, que contempla el aumento del ticket de alimentación a 40 dólares y de una bonificación a través del sistema Patria llamada Bono de Guerra que se ubica en 30 dólares, para un total de 70 dólares que no tienen incidencia salarial, es decir, no se cuentan en el pago de aguinaldos y prestaciones sociales. En contraste, la canasta alimentaria familiar de mayo de ese año fue de 523,29 dólares, según el Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros (Cendas-FVM), lo que significa que el salario integral solo cubre el 13,3 %.
2024 | Seguimos en crisis
El 28 de noviembre de 2024 el salario mínimo cumplió 988 días sin incremento, las pensiones devaluadas y el poder adquisitivo de los venezolanos cada día más deteriorado. En octubre de este año la canasta alimentaria calculada por el Cendas-FVM fue de 539,79 dólares, por lo que los venezolanos necesitaron 183 salarios mínimos para adquirirla. El incremento del precio dólar tras la elección presidencial del 28 de julio profundizó aún más la caída del poder adquisitivo, pues tras 9 meses de relativamente estabilidad, debido a las intervenciones cambiarias implementadas por el BCV, la diferencia entre el dólar oficial y el paralelo aumentó considerablemente desde el mes de septiembre y alcanzó un pico de hasta 20 %.
Según la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), la producción fue de 841.000 barriles diarios en enero de 2024, lo que quiere decir que la caída de los últimos 10 años fue de 70,9 %. En el segundo semestre del año, la producción superó levemente los 900.000 barriles diarios, mientras que la promesa de los últimos años es superar nuevamente una producción de 1 millón de barriles diarios.
En el sector industrial la crisis se mantiene. En el tercer trimestre de este año, las industrias venezolanas trabajaron con un 43,8 % de su capacidad instalada, según el reporte de Conindustria.