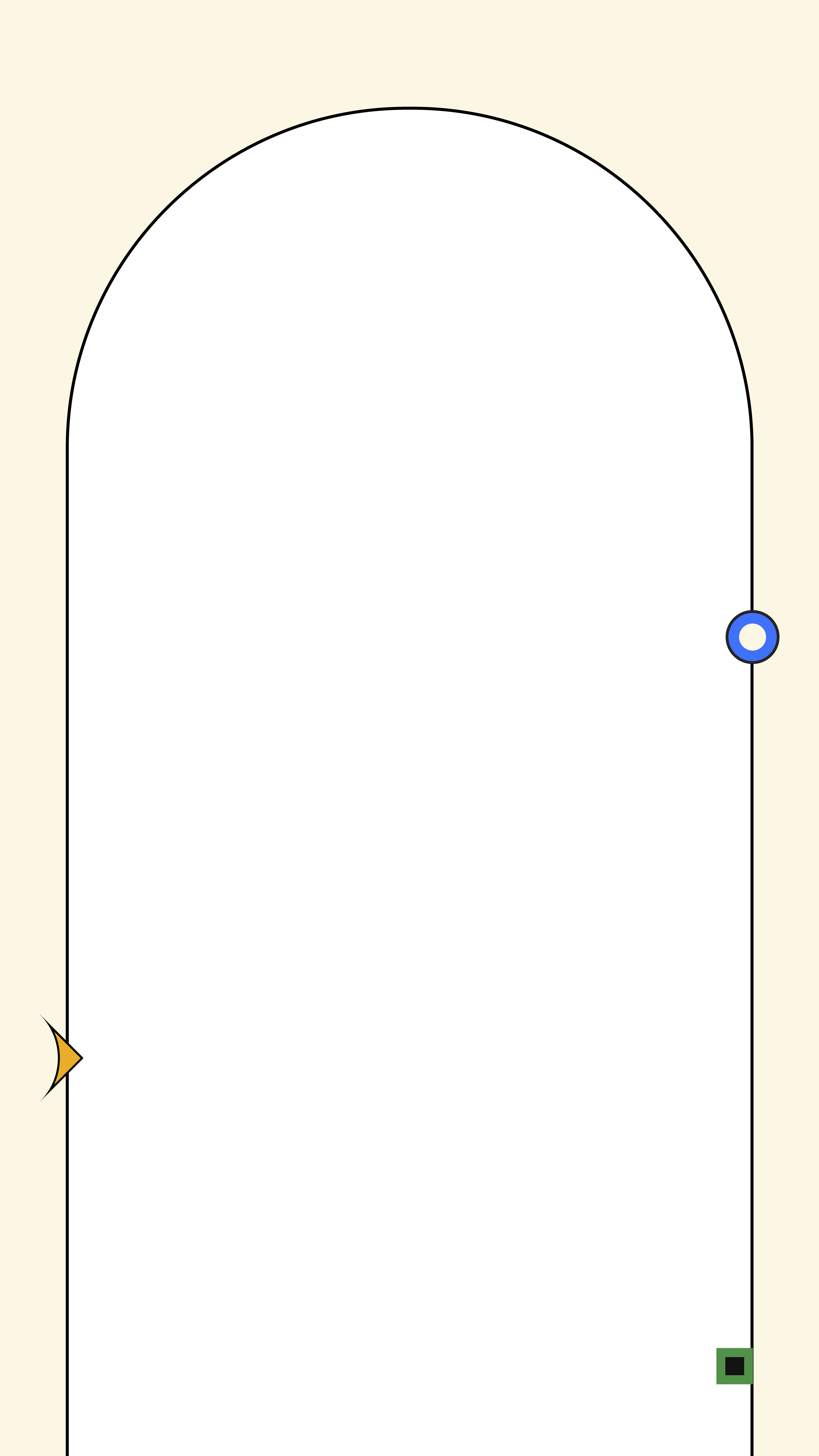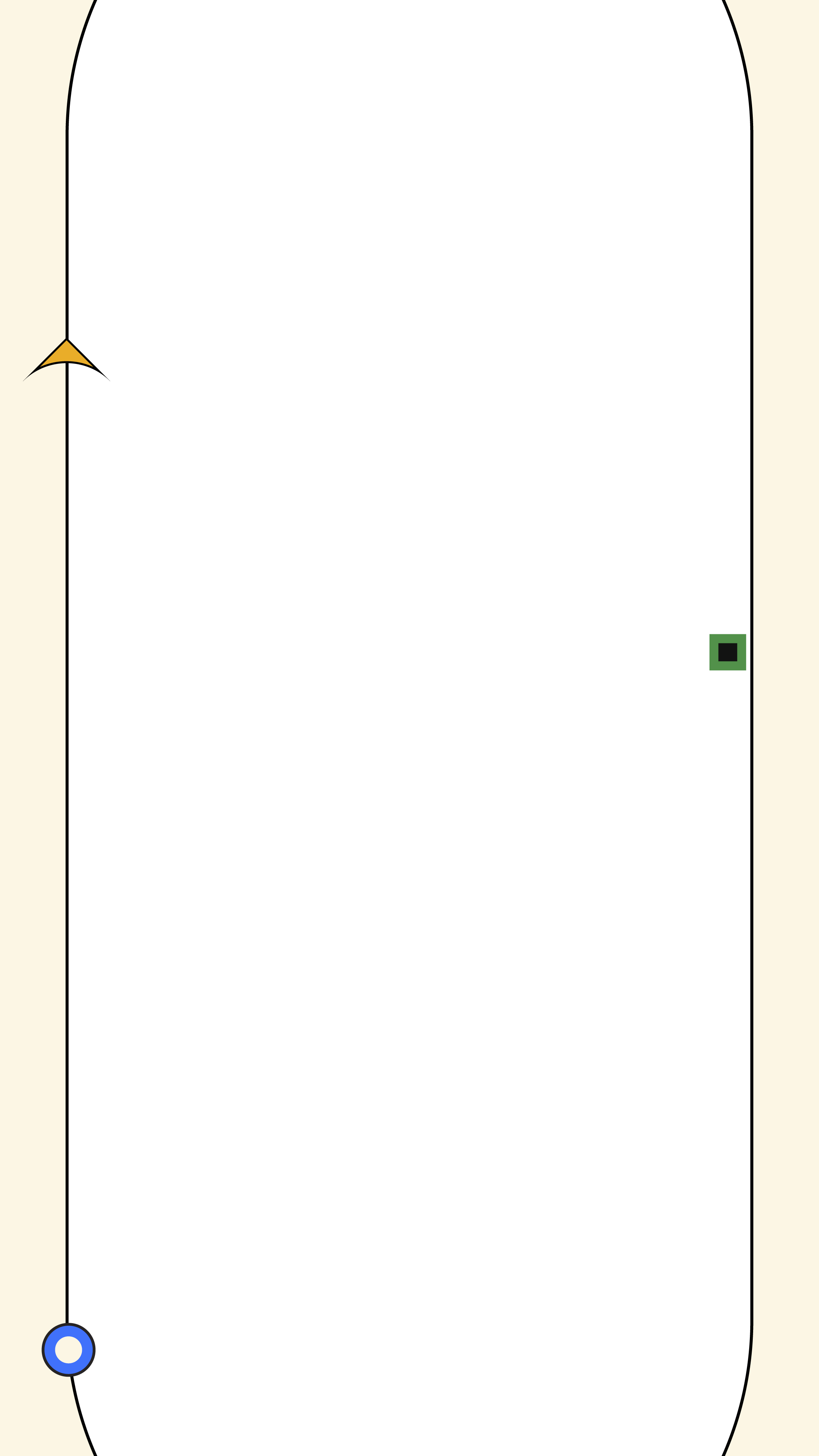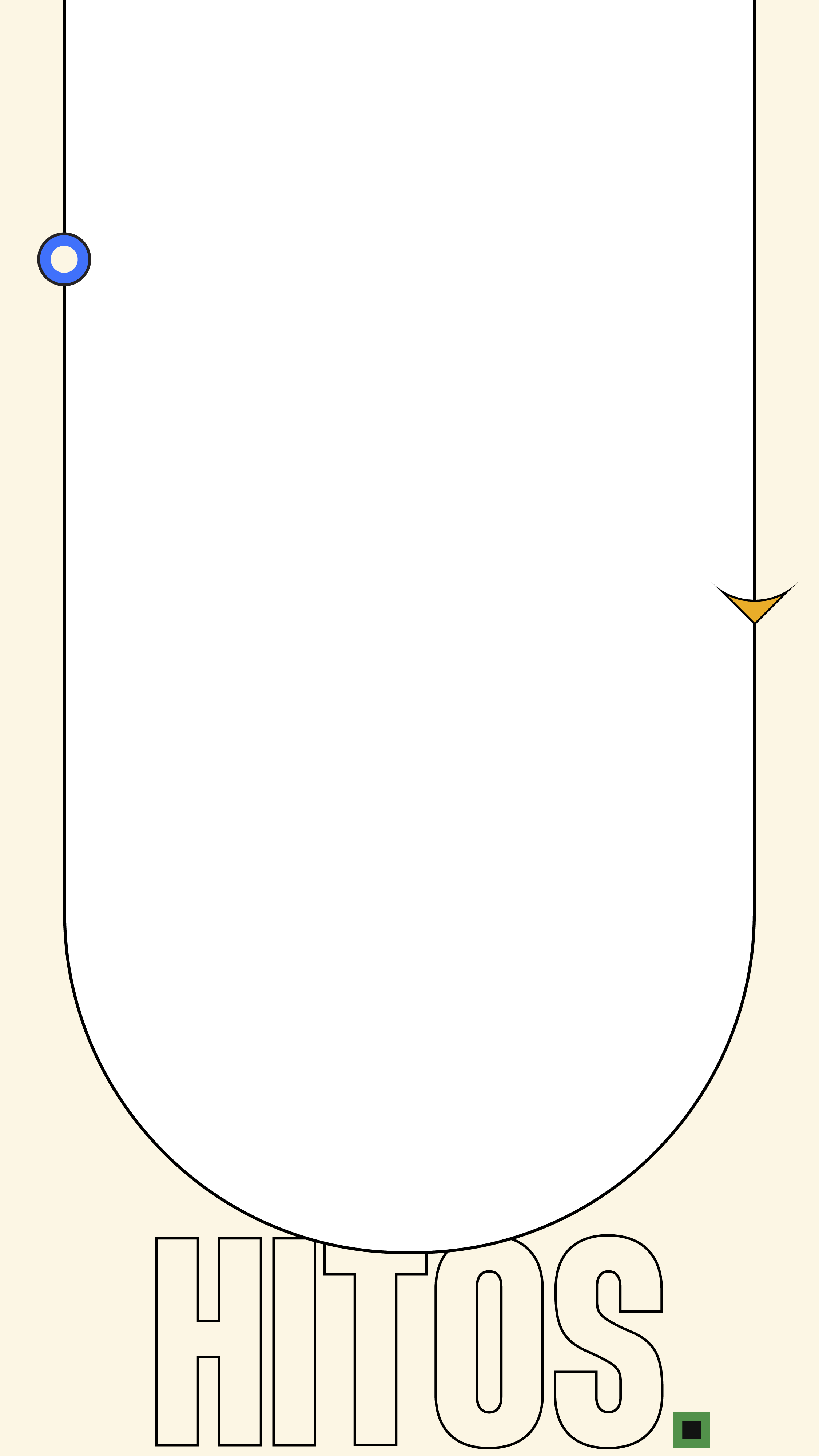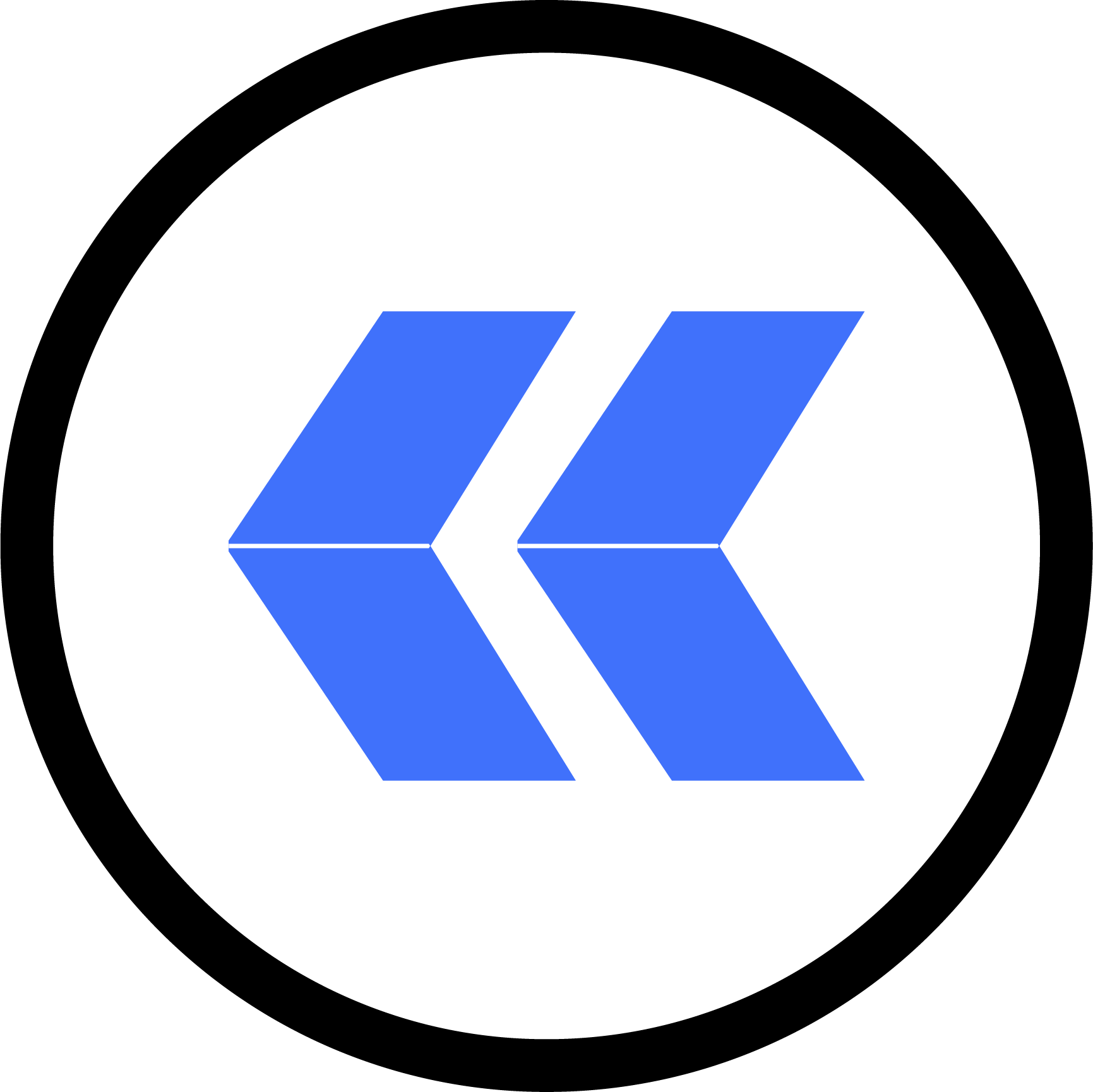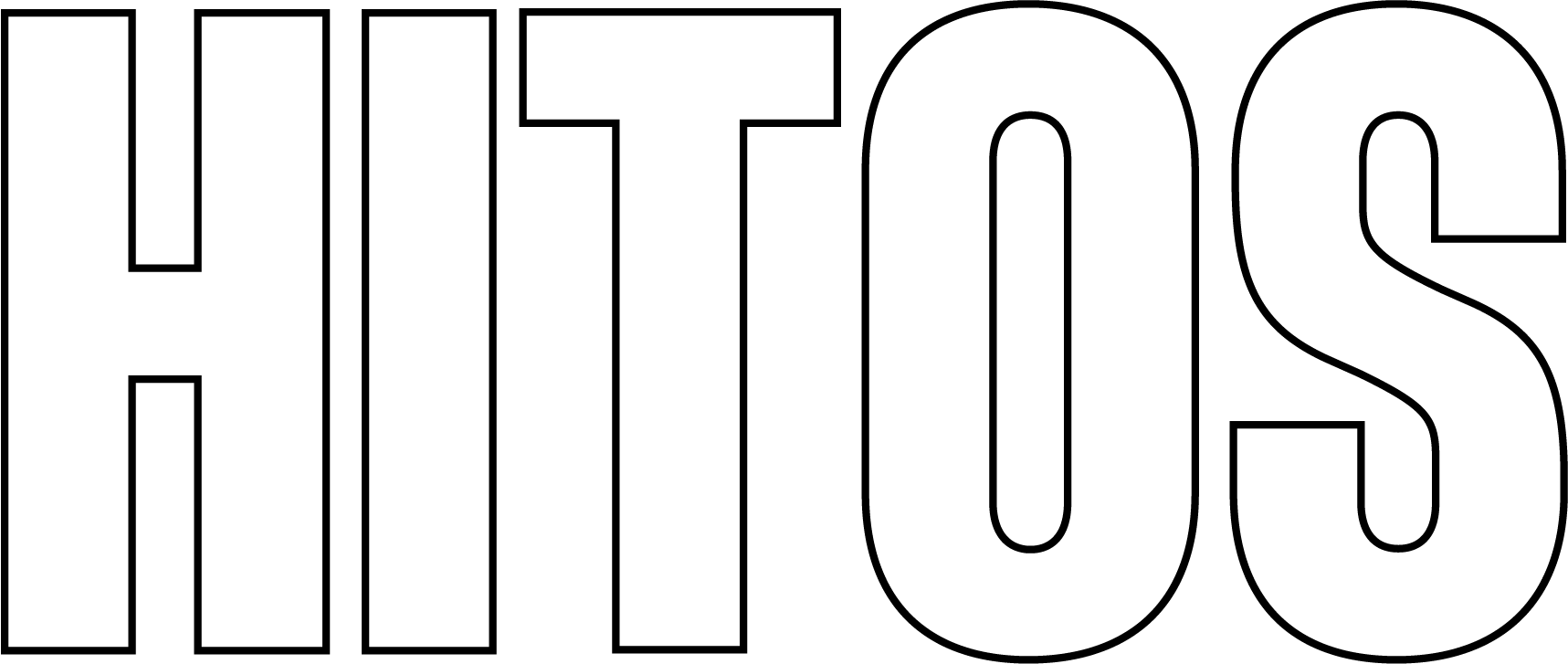En Chile, una ONG de venezolanos transforma los dolores, anhelos y miedos de la creciente migración de compatriotas en demandas concretas para llevarlas a los espacios de decisión política. Así puede generar cambios que permitan que migrantes y sociedad de acogida no caminen por aceras distintas. Pero su acción no queda aquí porque han abierto sus brazos para servir a extranjeros de otros países del continente
Por Mardú Marrón
En 2017, seis venezolanos en Chile compartían sus preocupaciones por acontecimientos que tocarían honduras en la vida del país austral.
Las barreras a la hora de revalidar los títulos universitarios obtenidos en el extranjero, la suspensión del pago de las pensiones venezolanas en territorio chileno y los desmanes autoritarios del Gobierno chavista adquirían una gran importancia para el grupo de venezolanos.
Al principio, Alejandro Bustamante, Iliana Alzurut, Norkys Contreras, Luis Zurita, Alejandra González y Patricia Rojas se organizaron de manera informal y se reunían de vez en cuando. Fue el 24 de marzo de 2018 cuando nació la Asociación Venezolana en Chile (Asovenchile), del tesón militante de estos seis venezolanos, algunos con doble nacionalidad.
Impulsados por los valores de la solidaridad y la justicia social, decidieron unir sus esfuerzos para crear un espacio donde los venezolanos pudieran encontrar apoyo y defensa. «Reconocer a las personas migrantes como sujetos de derechos era esencial», señala la presidenta de la Asovenchile, Patricia Rojas.
Detrás de todo ello estaba el evidente aumento del flujo migratorio hacia Chile. El grueso de sus integrantes eran jóvenes de entre 25 y 34 años que habían alcanzado la educación superior.
Sí, la vida en Venezuela estaba patas arriba. Tanto era así que en 2018 se disparó la llegada de migrantes venezolanos en más de 300 %. Es decir, si en 2017 había 83.045, para este año se registraron 342.355.
Ese mismo año, el 11 de julio de 2018, llegó la merideña Grey Lim Luizai Hernández a Santiago de Chile. La revalidación de su título de médico cirujano, otorgado por la Universidad de Los Andes (ULA), era vital para participar en el mercado laboral.
Actuamos como hilo conductor entre la familia y la autoridad migratoria. Entendimos que el valor de trabajar en red era principal
Patricia Rojas, presidenta de la Asovenchile
Entre los elementos que impiden que los migrantes obtengan la revalidación de sus títulos se encuentran una deficiente y poco clara información disponible sobre el proceso; además está la falta de transparencia de un sistema que permita a los interesados consultar el estado de su trámite, conocer los criterios de evaluación y acceder a información actualizada. También inciden en ello los elevados precios del trámite.
La médica merideña, recién llegada a Chile, estaba llena de interrogantes. Entonces Asovenchile la conectó con otros profesionales que ya habían pasado por este proceso. La gestión de la reválida, en su caso, presenta algunos desafíos adicionales al de otro título en Chile: la amplitud del campo, la exigencia del Examen Único Nacional de Conocimientos de Medicina (Eunacom) y la alta demanda del requisito.
La respuesta de la Universidad de Chile a su solicitud tardó 18 meses.
En 2020 quedó autorizada para ejercer la medicina bajo las mismas condiciones que un médico de ese país.
«La validación en Chile ha sido un gran logro personal y profesional, porque quiere decir que a pesar de todos los filtros, de la xenofobia, de que las pruebas son bastante difíciles, de que incluso los mismos chilenos no llegan a pasarlas, yo lo logré. Eso es muy gratificante», afirma Grey Lim Luizai Hernández.
La ONG Asovenchile actuó también como mediadora entre la médica venezolana y un potencial empleador para facilitar una toma de decisión. Hernández aún no rendía la prueba conocida como Eunacom, pero el empleador reconoció el valor de la experiencia y las habilidades de la profesional de la salud.
Las puertas a futuras oportunidades laborales en el sector salud chileno se le abrieron. Hoy trabaja en la ciudad de Puerto Montt, en la Región de Los Lagos, en el sur de Chile.
En lugar de cobrar por su servicio, Asovenchile (@asovenchile) optó por construir una comunidad colaborativa en la que las personas a las que apoya aportan su tiempo, conocimientos y energía. El propósito fue ampliar el alcance e impacto de sus acciones y la red de colaboradores y aliados
«Creamos un semillero social. En el caso de Grey, nos acompañó durante la pandemia del COVID-19. Hacíamos unas transmisiones en vivo por Instagram para explicarle a la gente cómo cuidarse, por ejemplo», explica la presidenta de la asociación, Patricia Rojas.
Una oportunidad única
En 2019, los venezolanos se convirtieron en el colectivo extranjero más numeroso de Chile. La cifra escaló 36 % (464.717) respecto de 2018, seguida de un aumento de 15 % en los tres años posteriores (532.715).
En lugar de reinventar la rueda, la Asovenchile decidió aprender de las mejores prácticas de otras organizaciones más establecidas que defienden y apoyan a migrantes, algunas con más de 30 años en suelo chileno.
«A diferencia de las que se dedicaban a proveer alimentos, agua potable y otros suministros esenciales, nosotros entendimos que para que las personas migrantes tuvieran una vida más o menos plena y digna, necesitaban acceder a la regularización, a servicios públicos, al reconocimiento de los títulos universitarios», dice Rojas.
También aprendieron de sus propios errores. «Trabajar solo para la comunidad venezolana estaba creando una especie de gueto», reconoce la presidenta de la asociación, Patricia Rojas. Comprendieron que al ser la comunidad venezolana la más numerosa en Chile, tenían una oportunidad única para generar un impacto positivo, no solo en su propio grupo, sino también en toda la población migrante del país. Entonces decidieron ampliar su enfoque.
Este cambio trajo consigo oportunidades para la ONG venezolana. «Nos ha abierto más puertas que hablar únicamente para una sola comunidad. Entonces empezamos a tender puentes y a ser hilos conductores entre organizaciones de otras comunidades migrantes y organizaciones pro migrantes. En el último año hemos trabajado para que la comunidad haitiana tenga más visibilidad y voz propia», afirma Rojas.
Poco a poco, la Asovenchile construyó una hoja de ruta común con otras ONG y estableció alianzas con actores clave para abordar las necesidades de las comunidades migrantes, entre ellas la Fundación de Ayuda Social de las Iglesias Cristianas (Fasic).
Fundada en 1975, en medio de la dictadura militar de Augusto Pinochet, la Fasic es una ONG chilena con una larga trayectoria en la defensa y promoción de los derechos humanos.
También se aliaron con el Servicio Jesuita a Migrantes (SJM), una organización clave en la defensa de los derechos de las personas migrantes, presente en más de 50 países y en diferentes regiones de Chile, como Arica, Antofagasta y, más recientemente, el Biobío.
Se abrió, asimismo, un canal de comunicación permanente con la Cancillería chilena y el Servicio Nacional de Migraciones (Sermig), la institución gubernamental encargada de gestionar todos los asuntos relacionados con la migración en el país austral.
Conectando a los migrantes venezolanos
Patricia Rojas sostiene que esta forma de trabajar de manera conjunta les ha permitido extender sus actividades, operaciones y alcance a lo largo de todo el territorio chileno, con especial énfasis en la región metropolitana de Santiago, donde se concentra un 60 % del total de venezolanos.
Ponen el foco en el acompañamiento jurídico en casos complejos de regularización migratoria. Son casos que suelen resolverse a través de procedimientos internos de la autoridad migratoria, sin necesidad de recurrir a los tribunales.
La activista explica que el trabajo de la Asovenchile no garantiza que las solicitudes de los migrantes venezolanos sean aprobadas. Sin embargo, su intervención sí ayuda a agilizar la resolución de casos particulares, especialmente aquellos que podrían pasar desapercibidos debido a la gran cantidad de solicitudes que manejan las autoridades migratorias.
«Traer a mi mamá a Chile significó descomprimir el alma», declara Angie Hernández sobre el efecto liberador que representó la culminación de un proceso de más de un año pendiente de resolución. El proceso fue una pesadilla antes de toparse con la Asovenchile. Explica que presentó diferentes solicitudes de visa que fueron denegadas.
Desde la gastronomía hasta las artes, los venezolanos han demostrado ser una parte integral de la diversidad. Su capacidad de resiliencia y el deseo de contribuir con la sociedad son ejemplos palpables de cómo la migración puede ser una fuerza positiva para el cambio y el crecimiento
Centro Europeo de la Migración Venezolana
No fue sino hasta la aprobación de la residencia definitiva cuando pudo iniciar los trámites para la reunificación familiar. Sin embargo, dice que su solicitud se quedó —se lee en su correo—'en revisión'.
Mientras esperaba la respuesta del organismo migratorio, en el interín, murió su padre. Su suerte cambió el 8 de noviembre de 2024, cuando recibió el correo de Extranjería que anunciaba la aprobación del permiso de Reunificación Familiar.
«Aunque mi alma llora y llorará eternamente a mi papá. Siento que tengo la oportunidad de hacer algo más de camino con mi mamá antes de su partida», dice la caraqueña. El reencuentro de Angie Hernández con su madre, de 91 años, se producirá el 5 de diciembre en Santiago, después de 7 años separadas.
«Actuamos como hilo conductor entre la familia y la autoridad migratoria para que revisara la solicitud. Se trata, en ciertos casos, de identificar nudos o cuellos de botella que ayudan a la autoridad a resolver de mejor manera las solicitudes de las personas migrantes en Chile», indica Rojas.
2014 - 2024
Hitos de una salida desesperada de Venezuela
Según la investigación Algunas hipótesis sobre los factores que inciden en la emigración venezolana, de la ONG de derechos humanos Sures, a partir de 2013 el país comenzó a transitar lo que ellos llaman la tercera hora migratoria, que abarca estos últimos 10 años y el gobierno de Nicolás Maduro
«El período está marcado por numerosos episodios de violencia política, con énfasis en 2013, 2014 y 2017, así como por la elección de la Asamblea Nacional Constituyente, la caída de la producción petrolera, las crisis de los servicios públicos, las medidas coercitivas unilaterales entre 2014 y 2019 y las emigraciones masivas a partir de 2017», precisa el documento
2015 | La crisis que echó
a los venezolanos
de su país
La escasez de alimentos y medicinas y las graves fallas en el suministro de la electricidad, agua y gas profundizaron el proceso de crisis en Venezuela que comenzó a gestarse en 2013 debido, en parte, a una menor disponibilidad de divisas por la disminución de los precios del petróleo y la falta de mantenimiento de las instalaciones proveedoras de estos servicios.
Varios especialistas categorizaron la situación en Venezuela como crisis humanitaria, un contexto en el que existe una excepcional y generalizada amenaza.
Los resultados de la Encuesta nacional de condiciones de vida (Encovi) de 2015 aplicada a 1.488 hogares determinaron que: 73 % de estos estaban en condición de pobreza (1.086 hogares en situación de pobreza y pobreza extrema). Se registró un récord: 75,6 % de los venezolanos son pobres (casi 23 millones de personas). A partir de ese momento, en 2015, comenzó la tercera fase de la migración venezolana, que los especialistas en el tema, Tomás Páez y Vivas, calificaron como «migración de la desesperación». En su trabajo The Venezuelan Diapora, Another Impending Crisis? indican que para este año emigraron unos 606.000 venezolanos; de ellos, 329.478 lo hicieron a Colombia.
2016 | Otro detonante:
suspensión del referendo revocatorio
La suspensión de referendo revocatorio al gobernante Nicolás Maduro, con la paralización de la recolección de firmas por parte del Consejo Nacional Electoral, previstas para octubre de 2016, y las posteriores manifestaciones que ocurrieron en el país fueron otros de los factores que actuaron como una chispa que encendió la necesidad de emigrar, según la investigadora asociada del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello (CDH-UCAB), Ligia Bolívar.
La respuesta de parte de la población fue el desplazamiento a otros países para encontrar oportunidades de satisfacer sus necesidades esenciales y ayudar a los familiares que permanecían en Venezuela.
2017 | Se diversificaron
los principales destinos
Venezuela entró en un proceso de hiperinflación a finales de 2017. El Gobierno decretó 6 aumentos salariales durante este año. El último, el 31 de diciembre, fijó el salario mínimo integral (sueldo más bono de alimentación) en 797.510 bolívares (238 dólares a la tasa oficial y 6 dólares en el mercado negro), mientras que el precio de la canasta básica para diciembre del mismo año era de 25 millones 123.437,24, según el Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezonala de Maestros (Cendas-FVM). El monto representaba 141 salarios mínimos de ese año.
En el continente americano, Estados Unidos era el principal receptor de venezolanos, hasta que fue desplazado por Colombia en el año 2017, y eran los países latinoamericanos, como Perú, Brasil, Chile, Ecuador, Argentina, República Dominicana, México y Uruguay, los que capitalizaban la mayor parte del flujo migratorio que venía de Venezuela.
Casi todos los países de América Latina y el Caribe, limítrofes o no con Venezuela, se convirtieron en receptores de venezolanos con la intensificación de esta corriente migratoria. En el continente europeo seguía siendo España el mayor receptor, seguido de lejos por Italia y Portugal.
La Plataforma Regional de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes de Venezuela (R4V) y los resultados de la Encovi 2023 mostraron una reorientación de los flujos hacia Estados Unidos, por el tapón del Darién, los países centroamericanos y España.
2017-2019 | La mayor estampida
Venezuela asistió a un pico en la masiva emigración de personas que se vieron forzadas a salir para buscar otros destinos. Estos países fueron: Colombia, Perú, Ecuador, Chile, Argentina, Panamá, Brasil y República Dominicana.
La Organización Internacional de Migración (OIM) estima que cerca de 5 millones de venezolanos dejaron Venezuela entre 2016 y 2019, a razón de más de 1 millón por año. Para diciembre de 2019, la R4V calcula que más de 3,9 millones de venezolanos residían fuera de su país, un 51 % en Colombia (2 millones 011.596), principal destino migratorio.
Los resultados de la Encovi reportaron que la pobreza de ingresos en Venezuela seguía su ritmo ascendente.
2023 | Más de 300.000
cruzaron el Darién
Más de medio millón de migrantes cruzaron el Darién en 2023, una cifra récord en comparación con el año anterior. De ellos 323.230 eran venezolanos.
2024 | Migración venezolana:
la segunda del mundo
La mayoría de los migrantes y refugiados de Venezuela residían en la región (6.59 millones en junio de 2024). Entre los mayores países de acogida estaban Colombia (2.9 millones), Perú (1.5 millones), Brasil, Ecuador y Chile.
En junio de 2024, más de 7.77 millones de venezolanos se encontraban fuera de su país de origen, y fue el segundo mayor desplazamiento del mundo.
Según la organización Refugees International, en septiembre de 2024 el número de migrantes venezolanos que cruzaron la selva del Darién con destino a Estados Unidos tuvo un repunte después de haberse registrado un descenso en los meses previos a las elecciones. En la información, publicada por el diario New York Time, se atribuyó el nuevo incremento a los resultados de las elecciones presidenciales del 28 de julio anunciados por el Consejo Nacional Electoral. Este organismo dio como ganador al actual gobernante Nicolás Maduro, candidato del oficialismo.
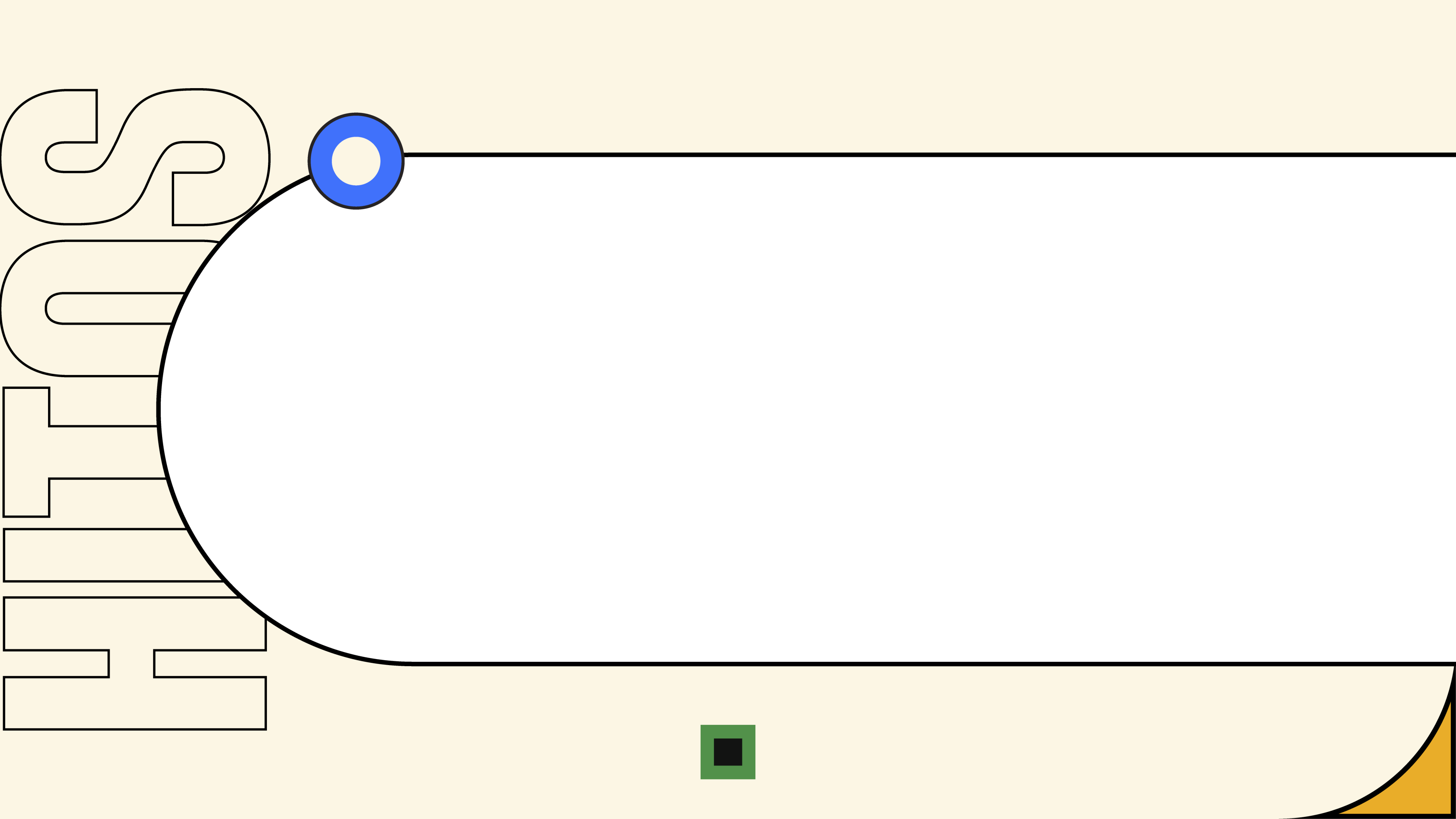
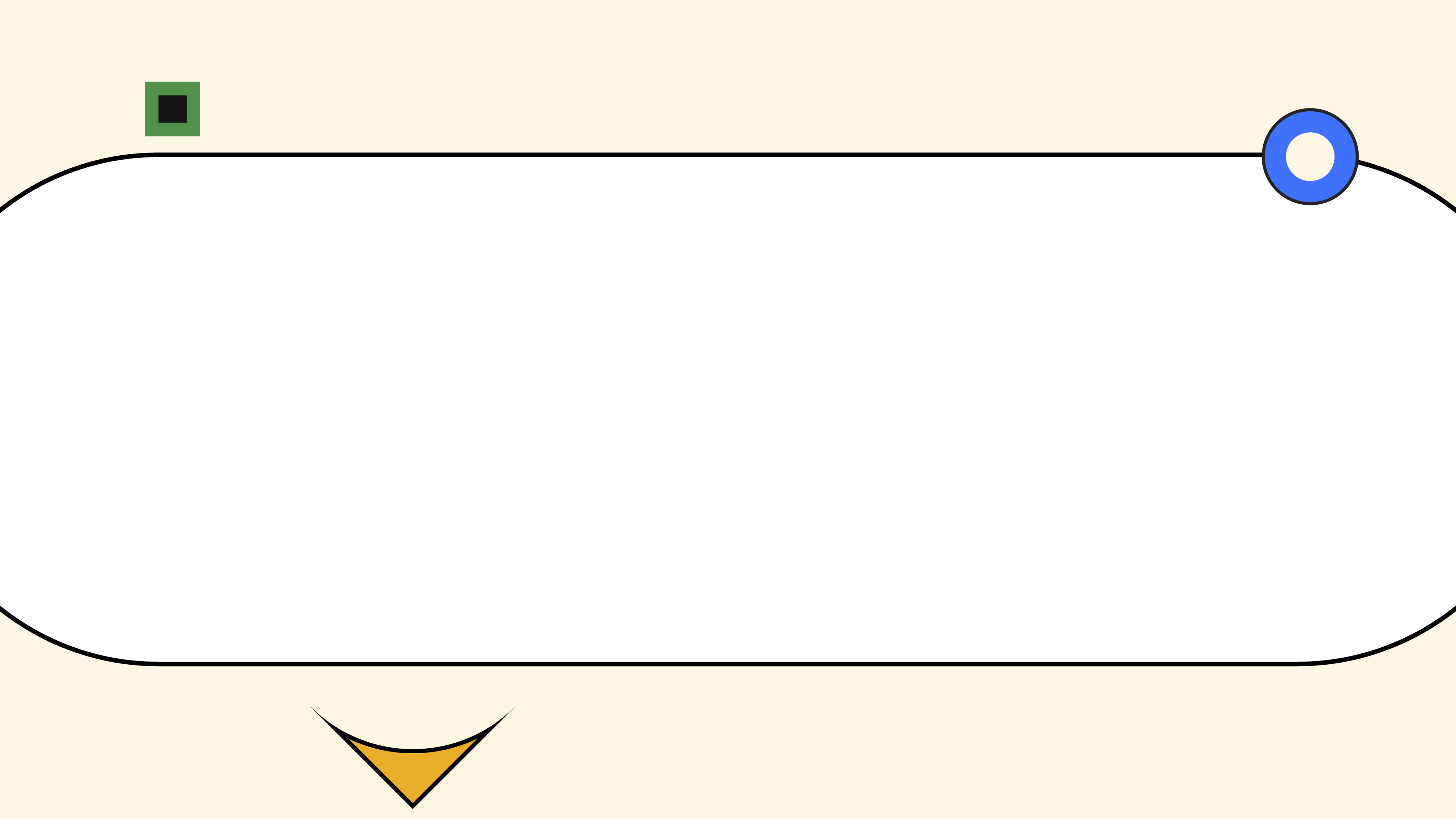
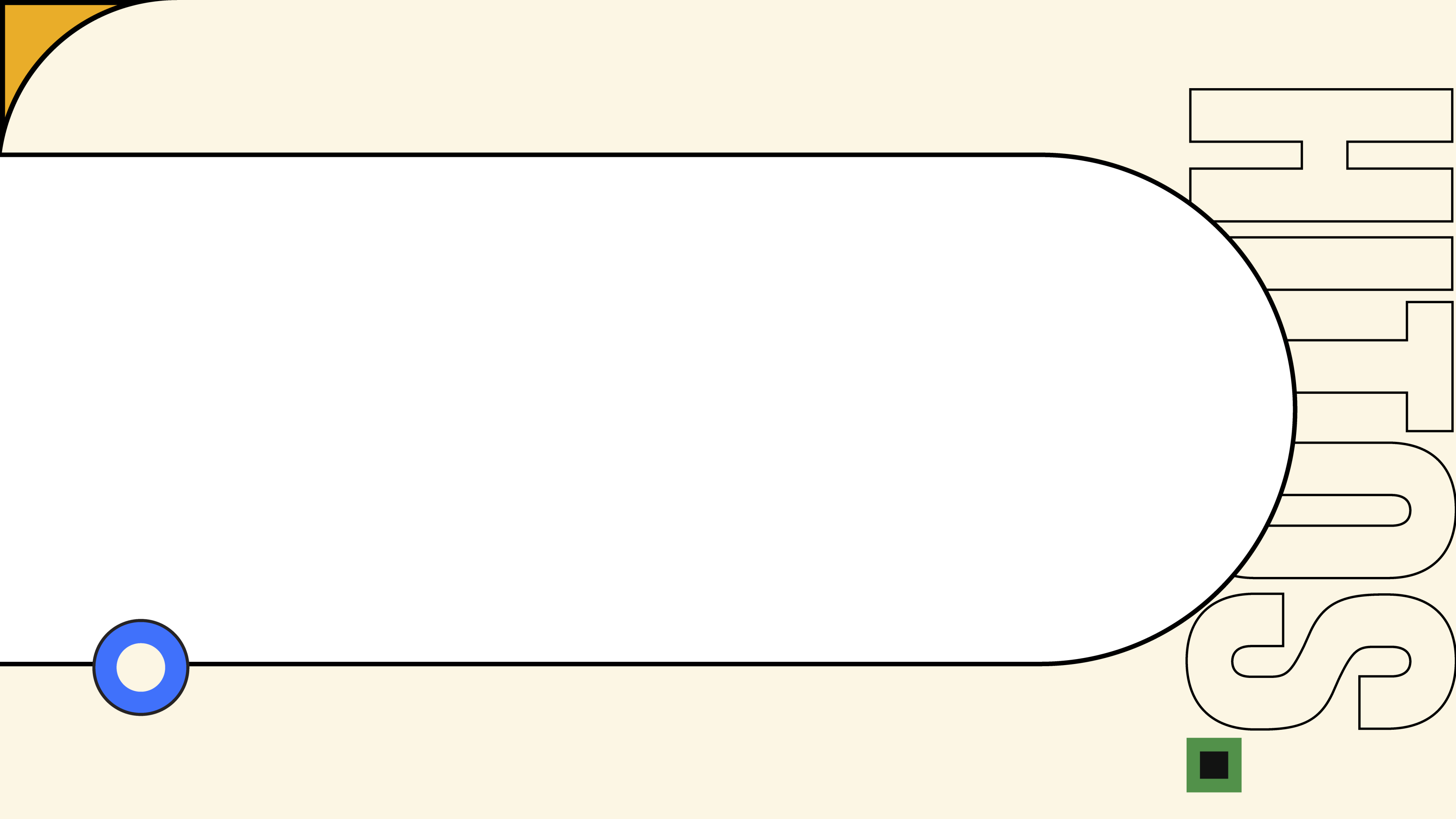
2014 - 2024
Hitos de una salida desesperada de Venezuela
Según la investigación Algunas hipótesis sobre los factores que inciden en la emigración venezolana, de la ONG de derechos humanos Sures, a partir de 2013 el país comenzó a transitar lo que ellos llaman la tercera hora migratoria, que abarca estos últimos 10 años y el gobierno de Nicolás Maduro
«El período está marcado por numerosos episodios de violencia política, con énfasis en 2013, 2014 y 2017, así como por la elección de la Asamblea Nacional Constituyente, la caída de la producción petrolera, las crisis de los servicios públicos, las medidas coercitivas unilaterales entre 2014 y 2019 y las emigraciones masivas a partir de 2017», precisa el documento
2015 | La crisis que echó
a los venezolanos
de su país
La escasez de alimentos y medicinas y las graves fallas en el suministro de la electricidad, agua y gas profundizaron el proceso de crisis en Venezuela que comenzó a gestarse en 2013 debido, en parte, a una menor disponibilidad de divisas por la disminución de los precios del petróleo y la falta de mantenimiento de las instalaciones proveedoras de estos servicios.
Varios especialistas categorizaron la situación en Venezuela como crisis humanitaria, un contexto en el que existe una excepcional y generalizada amenaza.
Los resultados de la Encuesta nacional de condiciones de vida (Encovi) de 2015 aplicada a 1.488 hogares determinaron que: 73 % de estos estaban en condición de pobreza (1.086 hogares en situación de pobreza y pobreza extrema ). Se registró un récord: 75,6 % de los venezolanos son pobres (casi 23 millones de personas). A partir de ese momento, en 2015, comenzó la tercera fase de la migración venezolana, que los especialistas en el tema, Tomás Páez y Vivas, calificaron como «migración de la desesperación». En su trabajo The Venezuelan Diapora, Another Impending Crisis? indican que para este año emigraron unos 606.000 venezolanos; de ellos, 329.478 lo hicieron a Colombia.
2016 | Otro detonante:
suspensión del referendo revocatorio
La suspensión de referendo revocatorio al gobernante Nicolás Maduro, con la paralización de la recolección de firmas por parte del Consejo Nacional Electoral, previstas para octubre de 2016, y las posteriores manifestaciones que ocurrieron en el país fueron otros de los factores que actuaron como una chispa que encendió la necesidad de emigrar, según la investigadora asociada del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello (CDH-UCAB), Ligia Bolívar.
La respuesta de parte de la población fue el desplazamiento a otros países para encontrar oportunidades de satisfacer sus necesidades esenciales y ayudar a los familiares que permanecían en Venezuela.
2017 | Se diversificaron los principales destinos
Venezuela entró en un proceso de hiperinflación a finales de 2017. El Gobierno decretó 6 aumentos salariales durante este año. El último, el 31 de diciembre, fijó el salario mínimo integral (sueldo más bono de alimentación) en 797.510 bolívares (238 dólares a la tasa oficial y 6 dólares en el mercado negro), mientras que el precio de la canasta básica para diciembre del mismo año era de 25 millones 123.437,24, según el Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezonala de Maestros (Cendas-FVM). El monto representaba 141 salarios mínimos de ese año.
En el continente americano, Estados Unidos era el principal receptor de venezolanos, hasta que fue desplazado por Colombia en el año 2017, y eran los países latinoamericanos, como Perú, Brasil, Chile, Ecuador, Argentina, República Dominicana, México y Uruguay, los que capitalizaban la mayor parte del flujo migratorio que venía de Venezuela.
Casi todos los países de América Latina y el Caribe, limítrofes o no con Venezuela, se convirtieron en receptores de venezolanos con la intensificación de esta corriente migratoria. En el continente europeo seguía siendo España el mayor receptor, seguido de lejos por Italia y Portugal.
La Plataforma Regional de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes de Venezuela (R4V) y los resultados de la Encovi 2023 mostraron una reorientación de los flujos hacia Estados Unidos, por el tapón del Darién, los países centroamericanos y España.
2017-2019 | La mayor estampida
Venezuela asistió a un pico en la masiva emigración de personas que se vieron forzadas a salir para buscar otros destinos. Estos países fueron: Colombia, Perú, Ecuador, Chile, Argentina, Panamá, Brasil y República Dominicana.
La Organización Internacional de Migración (OIM) estima que cerca de 5 millones de venezolanos dejaron Venezuela entre 2016 y 2019, a razón de más de 1 millón por año. Para diciembre de 2019, la R4V calcula que más de 3,9 millones de venezolanos residían fuera de su país, un 51 % en Colombia (2 millones 011.596), principal destino migratorio.
Los resultados de la Encovi reportaron que la pobreza de ingresos en Venezuela seguía su ritmo ascendente.
2023 | Más de 300.000 cruzaron el Darién
Más de medio millón de migrantes cruzaron el Darién en 2023, una cifra récord en comparación con el año anterior. De ellos 323.230 eran venezolanos.
2024 | Migración venezolana:
la segunda del mundo
La mayoría de los migrantes y refugiados de Venezuela residían en la región (6.59 millones en junio de 2024). Entre los mayores países de acogida estaban Colombia (2.9 millones), Perú (1.5 millones), Brasil, Ecuador y Chile.
En junio de 2024, más de 7.77 millones de venezolanos se encontraban fuera de su país de origen, y fue el segundo mayor desplazamiento del mundo.
Según la organización Refugees International, en septiembre de 2024 el número de migrantes venezolanos que cruzaron la selva del Darién con destino a Estados Unidos tuvo un repunte después de haberse registrado un descenso en los meses previos a las elecciones. En la información, publicada por el diario New York Time, se atribuyó el nuevo incremento a los resultados de las elecciones presidenciales del 28 de julio anunciados por el Consejo Nacional Electoral. Este organismo dio como ganador al actual gobernante Nicolás Maduro, candidato del oficialismo.